Aquél hombre, conturbado
por un amor envolvente,
de este modo acongojado
le suplicaba a la Fuente:
“¡Divino Yo Superior,
fúndeme en tu amado Ser,
y has que vea tu resplandor
en cada hombre y mujer!
“¡Te lo ruego…, hazme ver claro
que estás en cada presencia,
alumbrando como un faro,
con igual magnificencia.”
“¡Ahhhh…, si pudiera lograr
ver a cada hermano aquí,
de una forma similar
al modo en que te veo a ti!”
“Si alcanzara a percibir
que dentro de él Tú estás,
ya a nadie lo podría herir,
ni juzgaría nunca más!”
“Dejaría de mirarlo
por sus actos del pasado,
¡y me nacería amarlo
si veo en él Lo Sagrado!”
“Ya jamás lo evaluaría
por sus triunfos o traspiés:
¡sólo Luz en él vería
sin que me importe quién es!”.
“¡Y en todo hallaría belleza,
dulce inocencia y candor,
porque es con esa pureza
con la que mira el amor!”
Y un niño, que estaba oyendo,
-en su faz, dos huecos rojos-,
dijo, su mano extendiendo:
“¡toma…, te presto mis ojos…!”.
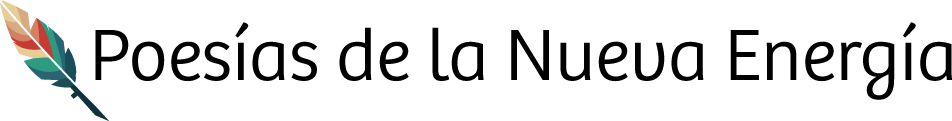

No hay otro camino, desandar lo andado soltando todo lo que impida VER… ESTAR EN EL HOY con la genuina inocencia de un NIÑO… Que suerte ¡¡¡¡
Gracias Jorge por estar siempre iluminando la oscuridad… un fuerte abrazo de:
Matilde
¡Brindo por la «genuina inocencia» de la niña que te habita…, y por ese «soltar todo lo que impida ver»!
¡Gracias por ser así, querida Mati!
Abrazo grande!
Gracias Jorge por tus bellas poesias, son manjares para el espiritu, son madajes para el alma.
Un abrazo Fatima
Gracias, María.
¡Celebro que las sientas de esta forma, amiga!
Abrazo!