Había una vez un faro en una costa rocosa:
su destino, noche a noche, era tan solo alumbrar,
y el faro se lamentaba de su existencia tediosa:
“¡qué vida tan rutinaria…, siempre solo junto al mar!”
Y el faro no conocía, que era su misión “guiar”…
“¡Ah…, si al menos consiguiera juntarme con mis hermanos!,
¿cómo serán sus enclaves: sobre mar bravo o mar terso?
Me muero por abrazarlos, o por tomarles las manos,
¡no sé por qué nos separan por lugares tan diversos!”
Y el faro ni sospechaba que se precisan dispersos…
“O si aunque sea algún día se me acercara un navío
y me contase sus viajes por lugares muy distantes,
¡pero los barcos me evitan, y no comprendo el desvío!
pareciera que se alejan cuando ven mi luz brillante…”
Y el faro no comprendía…, ¡que salvaba navegantes!
Era su luz poderosa reverberando en lo oscuro,
ese alerta tempranero que al capitán avisaba
que el sitio al que se acercaba no era un espacio seguro,
por las rocas y peñascos que la marea ocultaba…
Y el faro, apesadumbrado, ¡su noble sino ignoraba…!
¡Cuánta, cuánta gente buena se siente igual de perdida,
creyendo que están jugando un insustancial papel,
sin comprender que esa Luz que llevan siempre encendida
va iluminando en silencio la vida de esta o aquél…!
Había una vez un faro…, ¡y lleva tu nombre en él!
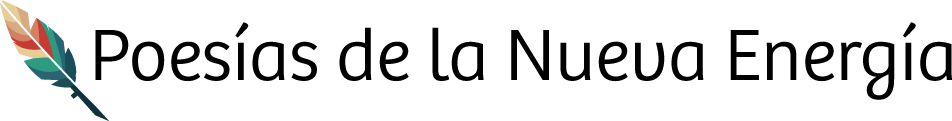

hola Jorge !
Qué identificada me siento!!! Hace muchos años me decían que por mis datos de nacimiento y demás características, mi símbolo era el faro,pero en aquellos años no comprendía porque estaba sumergida en una vida mundana.
Ah! …Pero el Universo te va dando palmaditas para que te despiertes y si no lo haces te lleva al límite….te suspende sobre el abismo…..y así, poco a poco, tuve un despertar y un cambio radical en todos los aspectos de mi vida .
Entonces empecé a comprender y la sabiduría fluyó desde adentro y lo sigue haciendo porque las respuestas están siempre adentro.
Ya no resisto y permito que las cosas sucedan,me dejo llevar por la intuición y
es Perfecto .
Sentir paz y plenitud es algo que nunca había experimentado .
En estos últimos años he tenido cambios,también muy importantes en mi vida y me siento de maravilla .Anhelo la Divina fusión pero confío en que será en el momento apropiado.
Gracias por estar,siempre,allí,ALUMBRANDO.
Un abrazote
Qué bien has resumido en pocas frases el derrotero de tu vida, querida amiga!
Y cuánta agua bajo el puente hubo de pasar para llegar a ese despertar que señalas!
No se equivocaron los que señalaron un faro como tu símbolo…, porque ya lo ves…, aquí estás, en este recodo del sendero, iluminando todo lo que tocas…
Celebro “tu paz y tu plenitud” actual…, ¡y me encanta que “te sientas de maravilla”…, mi preciosa Leonor!
Gracias por tu Luz, faro radiante!
Abrazo enorme!
Mi amado Jorge:
Es un bellísimo cuento que habla sobre la importancia de brillar e iluminar el camino de otros.
Gracias por hacerme ver como un faro, te prometo que daré mí luz hasta el último momento.
Y mientras tanto, que la mía te alcance como me alcanza la tuya y me envuelve para fortalecerme… gracias…mil gracias.
Te amo.
Gracias, mi dulce amiga, por prometerme alumbrar hasta el último momento: sé que así será…, porque tu palabra empeñada, es tan noble y tan cierta como la luz que irradias…
Y gracias también por iluminarme a mí con la pureza de tu corazón…
¡Te quiero tanto!
Mi amado Jorge:
Gracias por ése «Te quiero tanto» sabes que eres plenamente correspondido….. Te amo.
Te he descubierto recién y me emocionan tus bellas poesías. Y al leer los comentarios compruebo que has iluminado con tus rimas a muchos de nosotros. Que placer poder expresar con suma sencillez tantos sentimientos!
Gracias por haberme descubierto, y por tu emoción, y por tus cálidas palabras, querida Su.
Celebro que los pajarillos de mis rimas encuentren un dulce cobijo en el nido de tu corazón!
Qué bueno. Con tu permiso lo compartiré.
Claro, amigo Silvio…: por supuesto puedes hacerlo…
¡Qué andes más que bien!